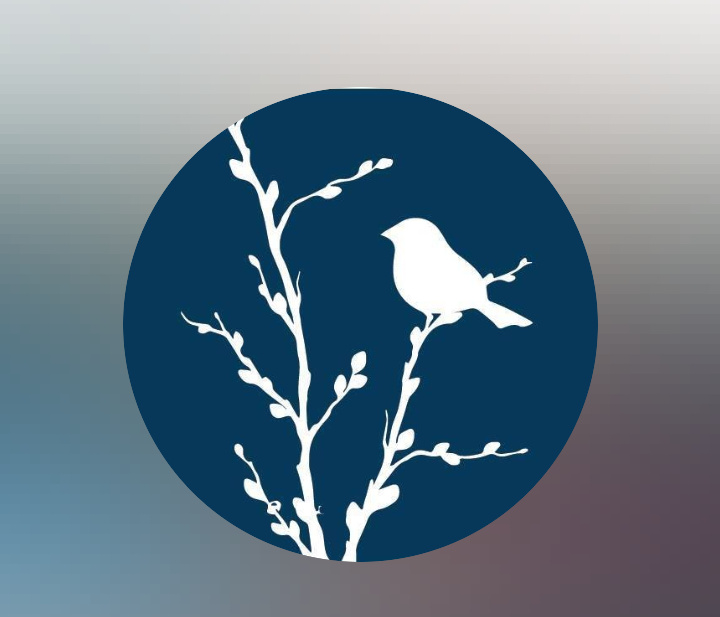Crónicas de la historia de Magallanes

Estimados lectores de El Tirapiedras: En lo sucesivo vamos ir entregando a ustedes crónicas de la historia de Magallanes. Es material recogido en las fuentes mismas, que se encuentra en viejos diarios y revistas de la Biblioteca Nacional de Chile en Santiago. Son temas que es difícil usted pueda encontrar en los textos de la llamada “historia oficial” de nuestros territorios. Esta primera entrega estará dedicada a lo sucedido en 1895 con la llegada de un grupo de 150 indios onas a Punta Arenas. Sacados para desocupar tierras para la ganadería. Este relato fue extraído desde un diario capitalino de la época. En “El Chileno” se publicaron estas crónicas que han sido muy poco difundidas al estar escondidas. Su lectura nos permitirá adentrarnos en el dramático problema de la cuestión indígena en Chile. Al terminar de leer estos trozos tristes y deshumanizantes, sólo queda pensar en la posición de cada cual de los habitantes de hoy, si descendientes de los también llamados “Selknam” estuvieran reclamando sus territorios. Nuestro sitio agradece la entrega de estos materiales tan valiosos al sociólogo natalino Ramón Arriagada y a su co-investigador en la Biblioteca Nacional de Chile, Héctor Catalán.
EL CHILENO No.3492,Santiago,9-11-1895,Pág.:1,Columnas:1-3 GRANDES ESCÁNDALOS EN MAGALLANES TRÁFICO DE INDIOS EN PUNTA ARENAS. EL GOBERNADOR SEÑORET DA AL PUEBLO VERGONZOSOS ESPECTÁCULOS REPUGNANTES INMORALIDADES INDIOS QUE MUEREN DE ABANDONO Y MISERIA RELACIÓN DE UN TESTIGO OCULAR
La segunda carta que una distinguida persona nos envía denunciando ante el país los horribles atentados de que están siendo víctimas los indios de la Tierra del Fuego, por parte del Gobernador de Punta Arenas don Manuel Señoret. Los hechos que van a continuación son los más horribles que haya podido imaginarse para mostrar hasta dónde puede llegar un funcionario público cuando lo arrastran los odios sectarios y la falta de sentimientos humanitarios.
Señor Director de El Chileno: Estimado señor: Decía usted en mi interior, que según convenio hecho por la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego con Monseñor Fagnano aquélla enviaría todos los indios que no necesitara a la Isla Dawson, donde los salesianos los cuidan y civilizan con abnegación y celo admirable. Una partida de 225 indios que la Sociedad envió a Dawson viven allí felices y prosperan en el aprendizaje de oficios. Y había otra partida de 165, pronta para salir para Dawson. El Gobernador Señoret se propuso entonces arrebatar esos indios a la caridad de los Salesianos, y mandó el escampavía Huemul que los embarcó y entró con ellos en la bahía de Punta Arenas el 3 de Agosto último. Una muchedumbre numerosa acudió al muelle para ver el desembarco de ese cargamento humano, y los indios, hombres, mujeres y niños, en estado de absoluta desnudez casi todos, atravesaron las calles de la ciudad entre el escándalo de la gente decente y la turba de pilletes y mujerzuelas, que se burlaban de su sencilla impudencia. Frente a la casa de la Gobernación, el señor Señoret, como un soberano asiático que recibe a una banda de esclavos, contempló satisfecho a sus indios en cueros, y luego les dio algunos trapos y frazadas, que los vecinos se apresuraron a llevar para evitar la vergüenza de aquellas desnudeces. Y luego el rebaño de fueguinos fue arreado, materialmente arreado, a un galón o establo en la playa. ¿Qué iba a hacer Señoret con sus 160 esclavos? Iba a obsequiarlos a sus amigos y allegados para que los ocuparan en las faenas de los aserraderos. Pero, consultados los amigos, resultó que nadie quería aceptar indios adultos, y a lo más se prestaban a recibir niños o niñitas mayores de un año. Entonces Señoret nombró una comisión compuesta de sus íntimos, los señores Barra, jefe de la policía, Ramírez Silva, cuñado del Gobernador, Heede y Stubenrauch, para que procedieran a hacer el reparto de niños fueguinos entre los partidarios y amigos de la autoridad, arrancándolos a viva fuerza de los brazos de sus madres. Y en los días 7, 8 y 9 de Agosto, se llevó a cabo el doloroso y salvaje espectáculo que en Punta Arenas se ha llamado el Remate de Indios, en medio de las escenas más desgarradoras que he visto o espero ver en mi vida. Los amigos del Gobernador recibieron para su servicio uno o más pequeños esclavos, y hasta hubo algunos niños que fueron entregados a las casas de tolerancia para servir de instrumentos de las más repugnantes perversiones. Siento oprimida mi alma por el recuerdo de aquellas escenas cuando las evoco al escribir estas líneas. Paréceme una pesadilla, un cuadro de horrores de los que los viajeros refieren de las regiones más salvajes del mundo. Al comprender que se les arrebataban sus hijos, los indios salieron de su habitual serenidad y dócil placidez, y dando gritos horribles, con ademanes desesperados, trataron de defender a sus criaturas. Cada niño arrebatado originaba una escena. La madre se echaba sobre su hijo defendiendo con su cuerpo, mientras el padre, con la expresión de todas las furias en los ojos, dando ahullidos que infundían pavor, se lanzaba sobre los que le robaban su niño, atacándolos con las manos, los dientes y las uñas, con rabia de fiera a quien roban sus cachorros. Los niños mismos se resistían, se agarraban a las piernas de sus madres y se echaban al suelo golpeándose contra las piedras, y fue menester amarrarlos, arrastrarlos a la fuerza por las calles y aún cargarlos en carros, como carne para el matadero. Y allá en las casas de sus nuevos amos, encerrados en un cuarto oscuro, atados los brazos y los pies, algunos golpearon sus cabezas contra el suelo con salvaje violencia hasta hacerse heridas. Otros se escaparon, luchando con todo el furor que su edad les permitía para volver al lado de sus madres. Entre tanto, éstas lanzaban pedradas contra las mujeres y hombres a quienes la comisión repartidora de esclavos iban entregando los niños. Horrorizado y sin hallar medio de protestar contra aquellas iniquidades que la autoridad había decretado, me retiré a mi alojamiento, y allí vi todavía, desde la ventana, a dos hombres que arrastraban a una niña como de ocho años, entre gritos de desesperación. Después, los padres y madres se pusieron a correr por la ciudad, llamando en su idioma a sus hijos con exclamaciones lastimeras, llorando a gritos, mesándose los cabellos, mirando al interior de las casas con horrible angustia. Una india casi desnuda pasaba cerca de mi alojamiento, tenía la áspera y revuelta cabellera sobre los ojos, airado y espantoso el rostro y gritando alzaba al cielo los brazos como si profiriera maldiciones. De súbito se detuvo, cayó y vi pasar por su semblante un rayo de felicidad. Había oído en el interior de una casa el llanto de su hijo pequeño, sin aguardar más atravesó el umbral arrastrada por el amor, loca de esa locura que tienen las madres aún entre las fieras; pero un instante después el dueño de casa la arrojaba a golpes a la calle cerrando tras ella la puerta, y la india caía al suelo inerte, medio aturdida, lanzando un ronco ahullido como la flora moribunda. ¡Los blancos se comen nuestros hijos! decían los salvajes, y acaso este reproche tiene otro fundamento que las escenas que acabo de describir. He oído referir que algunos mineros del interior, cuando les han faltado víveres han comido carne asada de niños fueguinos. ¡Así la civilización chilena horroriza a la barbarie de la Tierra del Fuego! En las noches de aquellos días de la repartición de esclavos se oían resonar en el silencio los gemidos de los indios en su galpón de la playa. Amontonados padres y madres lanzaban a las sombras su dolor y llamaban a sus hijos con gritos capaces de conmover a las piedras. Los vecinos de aquel barrio, no pudieron dormir con los continuos y monótonos alaridos que exaltaban desde el ocaso al alba aquellos infelices. Por esto y porque alrededores del galpón estaban inmundos fue preciso sacarlos de allá y desterrarlos afuera de la ciudad en un punto donde el Gobernador levantó para ellos cuatro chozas pajizas abiertas a todos los rigores de la intemperie. Allí han pasado los horribles fríos y lluvias y nevadas de Agosto y Septiembre y allí estaban el 24 de Octubre, última fecha a que pueden alcanzar mis noticias. Los he visto yo tendidos en la nieve, casi desnudos, ociosos, estúpidos, abandonados a su suerte. Aún era tiempo de entregarlos a los misioneros que los hubieran recibidos con gusto y cuidado de ellos cariñosamente. Pero el Gobernador no puede declararse vencido en su odio a los Salesianos y prefiere que perezca el último indio. Les dan por todo comida un poco de carne, de modo que están siempre hambrientos. Van a la ciudad y pululan por las calles pidiendo minchacay (comida). Los carniceros les ofrecen carne para ver cómo la comen cruda. Acosados por el hambre han comenzado a robar gallinas, corderos y lo que pillan y constituyen una alarma para la población. La intemperie, el hambre, la desnudez (pues ellos en su tierra se abrigan con pieles de guanaco, que han perdido en su mayor parte en estas aventuras), el maltratamiento y las crueldades inauditas a que se les ha sometido, han acabado por enfermarlos y a la fecha de mi viaje unos quince habían muerto como perros en el tremendo desamparo de su destierro. Otros se han internado en el bosque y nunca será posible hallarlos. Sienten horror a los blancos y sin duda con razón. Un día en que habían fallecido dos indios adultos, fui a verlos y encontré a los infelices agrupados en torno a las fogatas llorando amargamente. Un anciano, a quien llamaban capitán, estaba echado en el suelo y lanzaba gemidos lastimeros y monótonos con cierto ritmo salvaje como si fuera un canto fúnebre, y los doce a los que le rodeaban lloraban en silencio. De pronto el anciano se levantó y comenzó a dar vueltas y a agitarse como si amenazara a enemigos invisibles. Era que arrojaba de allí a los espíritus malos causantes de sus desventuras. Yo no tenía valor para ver tanta desgracia, tanta maldad y volvía a la ciudad. Pero en ésta hallaba a otros indios que iban por las calles pidiendo limosna. Vi un indio que se comía los ojos crudos de una cabeza de vaca que habían arrojado por estar podrida, y otros que devoraban las uñas de una vaca, medio calentadas al fuego. Un indio quiso entrar a una carnicería y como el dueño se lo impidiera, lanzó contra él una piedra sin hacerle daño. Por este hecho el indio fue llevado a la cárcel y allí se le dieron 25 azotes. A los primeros golpes el desgraciado cayó sin conocimiento, y los golpes siguieron hasta que el cuerpo era una sola llaga sangrienta. La mujer del indio, que oía los azotes desde la calle, creyó que mataban a su marido, y se revolcaba lanzando ayer horrorosos. Después la dejaron entrar y al encontrarse de nuevo el torturado indio y su esposa, se acariciaban llorando y se decían en su lengua palabras de amor. De este hecho hizo el periódico del gobernador una novela que llamó Amor Fueguino, callando los 25 azotes, por cierto. Por último, y para coronar esta serie ya larga de dolorosos recuerdos, es preciso añadir que en su ociosidad y abandono de más de tres meses, las víctimas del Gobernador están adquiriendo todas las corrupciones imaginables. Allá en las soledades de sus bosques y sus islas, los fueguinos viven una existencia natural, sencilla y relativamente ordenada. Practican la monogamia, tienen el amor de la familia, y los que viven en las Misiones Salesianas son buenos, dóciles y morales. Pero aquí, en Punta Arenas, abandonados, ociosos, sin que nadie se cuide de instruirlos o de darles trabajo, han tomado ya el gusto por el alcohol y se les ve ebrios a menudo. Ni es esto lo peor: gentes malvadas y corrompidas se han entretenido enseñarles vicios inmundos que los indios no conocían, y se les ve cometer asquerosas obscenidades delante de cuantos van a visitarlos. Esto no me lo ha referido nadie: lo he visto yo mismo y no puedo detenerme a llamar la atención hacia ello, porque el asunto es a la vez que horrible, repugnante. Tales son, ligeramente narrados, los frutos que da la campaña del Gobernador de Magallanes para impedir que los indios fueguinos sean recogidos en las Misiones Salesianas. Perdóneme, señor Director, que me haya extendido tanto; pero la indignación se aviva en mí al recordar estos hechos y abrigo todavía la esperanza de que reproducidos por la prensa produzcan en el Congreso, en el Gobierno, en la opinión pública siquiera un movimiento humanitario en defensa de los fueros de la civilización. Harían ustedes, en su diario una obra hermosa, santa y patriótica si, junto con denunciar estos hechos, enviaran a sus colegas de la prensa a reproducirlos. ¿Es posible dejar a esos indios en tan espantoso estado de torturas, habiendo allí Misiones que el mismo Gobierno subvenciona para que sean civilizados? ¿Es posible tolerar que ésto pase por obra directa de la misma autoridad? A mi juicio, y a juicio de cualquier hombre que tenga sentimientos de humanidad, ha llegado el momento de que este asunto se agite, se esclarezca y se le ponga remedio. Por mi parte, y como testigo ocular de la mayor parte de estos sucesos, cumplo mi deber haciendo esta narración que usted, señor Director, ha querido acoger benévolamente. De Ud. A y S.S. I.D. P.D. Le adjuntamos algunas fotografías de indios tomados en Punta Arenas. Una representa a una infeliz india totalmente desnuda; así están muchas y así las han fotografiado y aún en actitudes que ofenden al pudor. La otra reproduce dos indígenas con pieles de guanaco raidas y cayéndose a pedazos. La tercera es un grupo de doce envueltos en las frazadas y harapos que algunos recibieron. Las restantes fotografías se refieren a los trabajos de las comisiones de límites en la Tierra del Fuego.